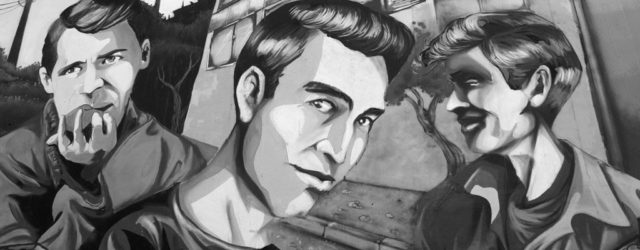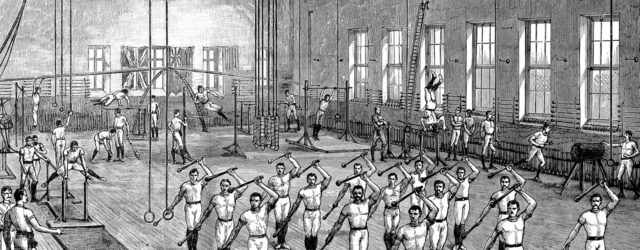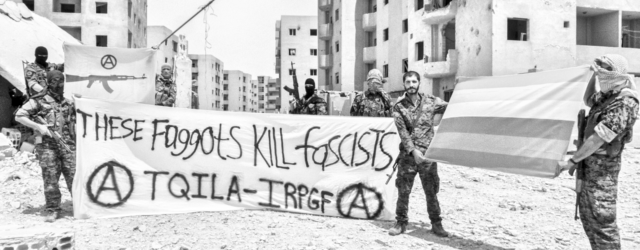Escuela, educación y una generación particular
por Aníbal Navarrete Carrasco
La diversidad es la regla, la tradición parece sucumbir y los viejos paradigmas caen. La escuela, al igual que otras instituciones, hoy sigue siendo un espacio de disputa donde la emergencia de lo nuevo está supeditada a todo aquello que se niega desaparecer. Cuarenta años de neoliberalismo radical han calado profundamente. Por lo mismo, el desafío de hoy es mayor y transformar en práctica lo teorizado es una centralidad. Desde luego que no estamos descubriendo la pólvora, pues ya otros dijeron esto mismo mucho antes. La única diferencia es que hoy tenemos menos tiempo. Continuar leyendo