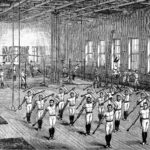Aparentemente, mediante ciertas correcciones, y como producto natural del crecimiento económico, emergería una clase media redentora de la sociedad, antídoto crucial ante las recurrentes crisis económicas de los últimos años. Lo que queda en las sombras, por supuesto, es cómo opera la noción de clase media en la realidad social, quiénes y por qué se identifican con ella, cuáles serían los marcadores de clase que habilitarían a ciertos sujetos a reclamar un lugar en dicho grupo y, sobre todo, cuáles son los supuestos que harían evidente la relación entre clase media, democracia y estabilidad económica.
por Marcelo Casals A.
Imagen / Juego Monopoly (detalle). Foto: Suzy Hazelwood
El gobierno de Sebastián Piñera lanzó hace algunos días un nuevo proyecto social llamado “clase media protegida”, en la línea de lo que había anunciado durante la campaña presidencial. Según reza la fundamentación que podemos encontrar en la página web de la iniciativa, las medidas están dirigidas a todas aquellas “personas que son el motor de nuestro país”, que encarnan “el valor del trabajo, del mérito y del esfuerzo”, y que a pesar de sus virtudes, “viven en condiciones de fragilidad”, ante lo cual el Estado debería brindar “protección” en áreas identificadas como prioritarias: seguridad, educación, vejez, salud, trabajo y vivienda. A primera vista, todo suena muy sensato. En un país que ha reducido los niveles de pobreza extrema según mediciones oficiales, cabría ahora ampliar las prestaciones sociales a aquellos que deben afrontar las incertidumbres de la vida moderna sin la protección directa del Estado. Sin embargo, una mirada más atenta evidencia la debilidad no sólo del conjunto de medidas, sino también de la categoría -clase media- que se utiliza para identificar a sus eventuales beneficiarios. Lejos de aludir a un conjunto definido de actores sociales, la clase media opera aquí como un artefacto ideológico normativo de lo que debería ser la sociedad, y de cuál debería ser el conjunto de valores, prácticas y preferencias que deberían guiar su actuar. La derecha chilena actual, como lo han hecho muchos antes de ella, utiliza la noción de clase media como si fuera un dato indisputable de la realidad social, pero en realidad opera como un concepto imaginario que habla más de sus propias ansiedades antes que de una estructura social concreta.
Como lo han notado ya varios estudiosos del tema, la noción de clase media está hoy en boga en el discurso político global (Parker 2014). Políticos de todas las latitudes hacen alusión a ella para fundamentar proyectos de diverso signo. Instituciones de gobernanza transnacional como el Banco Mundial aportan con instrumentos de medición económicos para identificar a dicho sector, esperando encontrar a un grupo social definido y con intereses bien delineados, que apoyarían soluciones moderadas a los problemas del capitalismo contemporáneo. Más allá de las diferencias entre las decenas de estudios disponibles, todos parten de la base que la clase media es un hecho social, una realidad evidente por sí misma a la espera de ser cuantificada y, eventualmente, satisfecha en sus intereses más apremiantes. Cualquier proyecto democrático estable basado en la libre empresa y la libre movilidad de los sujetos en el mercado parecería estar sujeto a la existencia de una clase media robusta que aminorara las tensiones sociales. Aparentemente, mediante ciertas correcciones, y como producto natural del crecimiento económico, emergería una clase media redentora de la sociedad, antídoto crucial ante las recurrentes crisis económicas de los últimos años. Lo que queda en las sombras, por supuesto, es cómo opera la noción de clase media en la realidad social, quiénes y por qué se identifican con ella, cuáles serían los marcadores de clase que habilitarían a ciertos sujetos a reclamar un lugar en dicho grupo y, sobre todo, cuáles son los supuestos que harían evidente la relación entre clase media, democracia y estabilidad económica.
Históricamente, la noción de clase media ha sido utilizada por parte de intelectuales, políticos, polemistas y partidos como bandera de lucha social. En América Latina ello fue especialmente cierto durante parte importante del siglo XX, asumiendo diferentes significados. En Chile, por ejemplo, durante las primeras décadas de la centuria, el campo político de la clase media asumió tintes reformistas y antioligárquicos, base del Frente Popular y los gobiernos radicales (Barr-Melej 2001). El desarrollismo de los años 1950s y 1960s, que cristalizó en la “Alianza para el Progreso” de John F. Kennedy, buscó convertir al continente en sociedades de clase media con el objetivo de bloquear intentos revolucionarios (López-Pedreros 2019). Luego, en el ciclo autoritario de los 1970s y 1980s, la clase media fue nuevamente llamada, primero, a defender la libertad ante el caos que traería la izquierda y, después, a reconstruir una democracia estable y alejada de los extremismos de los años anteriores (Carassai 2015). En la pos Guerra Fría de los 1990s pareció que ese sueño era posible, y el entusiasmo de analistas contemporáneos del siglo XXI refleja la persistencia de esa línea de análisis: siempre y cuando exista una clase media en expansión, los lineamientos centrales de los modelos político-económicos imperantes podrán subsistir.
Gran parte de los usos políticos y sociales de la clase media se basan en la lógica aristotélica del “justo medio”. Para Aristóteles, como es sabido, la virtud radicaría precisamente en el punto intermedio entre dos vicios o extremos. Llevado a un nivel social en su Política, los sectores medios serían aquella masa de ciudadanos esencialmente moderados y virtuosos, que rehuirían de los excesos de la oligarquía y la democracia. El orden político virtuoso, de esa manera, tendría necesariamente que basarse en aquellos que tienen algo que perder, pero no lo suficiente para dominar sin contrapesos al resto. Desde el siglo XVIII y con más fuerza en el siglo XIX, esas nociones fueron actualizadas en el contexto europeo como parte de proyectos políticos conservadores que buscaban superar la experiencia traumática de protagonismo popular abierto por el ciclo revolucionario francés. Desde esa perspectiva, la clase media sería aquel grupo social moderado, estable y virtuoso, poseedor de las credenciales necesarias para hacerse cargo de los asuntos públicos. Su hegemonía sería condición de la prosperidad nacional y la conservación de todo aquello tenido por valioso del orden social (Adamovsky 2005; Sick 2014). Esa idea virtuosa de la clase media ha sido precisamente lo que le ha dado su potencia histórica. En el siglo XX chileno, un conjunto heterogéneo de actores sociales buscaron identificarse con esa noción para lograr reconocimiento social y, sobre todo, atención del Estado a sus necesidades particulares. Reconociendo su potencial, actores políticos de centro y derecha insistieron en representar los intereses de dicho sector. La potencia de la virtud mesocrática, más allá de sus redefiniciones históricas, ha llegado hasta nuestros días, hasta el punto que el propio Sebastián Piñera ha querido (sin mucho éxito) presentarse como un digno representante de la clase media.
De ese modo, mirada desde el Estado y la política, la clase media ha funcionado más como un dispositivo ideológico antes que una descripción sociológica. Por al menos tres razones, en las últimas décadas su utilización ha sido especialmente funcional al campo conservador. En primer lugar, al remitir la clase media a la moderación y la prudencia, se le asocia con el “centro político” que la derecha busca capturar, algo especialmente sensible en Chile donde el patrón de votación sigue gravitando entre dos bloques equivalentes. Además, al ser una categoría laxa, la clase media eventualmente puede identificar a la mayoría de la sociedad o incluso a toda la nación. De ese modo, dirigirse a la clase media es también una forma de asumir la representación de las mayorías, algo que siempre ha tenido mucho rendimiento político. En segundo término, la utilización del concepto remite a un “lenguaje de clase” que durante parte importante del siglo XX fue propiedad de la izquierda, pero que limitado a la clase media lo vacía de toda noción de conflicto. La clase media, en ese sentido, mediaría entre los extremos, mantendría estable el sistema y evitaría la tensión social. Es, dicho en otras palabras, una manifestación más de la constante búsqueda de la armonía dentro de la desigualdad, uno de los pilares históricos del pensamiento conservador (Corey 2011). Por último, luego de identificar a la clase media como base esencial de la sociedad, se le añaden una serie de rasgos normativos que serían funcionales a la reproducción del capitalismo en su variante neoliberal. Así, la clase media sería emprendedora, esforzada y trabajadora, que sólo requiere de sus propias herramientas para surgir, y no, por ejemplo, de acción social colectiva para transformar sus propias condiciones de existencia. Si hasta los años 1970s el arquetipo de la clase media fue el funcionario público que imponía sus condiciones a través de negociaciones gremiales colectivas (Candina 2013), en el Chile neoliberal su tipo ideal es el pequeño y esforzado emprendedor que actúa en nombre propio.
El artefacto ideológico de la clase media tiene hoy una función específica en el discurso político de la derecha chilena. Por una parte, constituye un piso firme ante la desestabilización de otros artefactos. La evidencia cotidiana de desigualdades estructurales de la sociedad chilena, por ejemplo, le han restado capacidad de persuasión a la meritocracia, idea especialmente valiosa para la afirmación de la primacía del individuo liberal por sobre las condiciones materiales en las que se desenvuelve. Ante eso, se requiere ahora apelar al sector social que encarnaría aquellos valores de “trabajo”, “mérito” y “esfuerzo”, “protegiéndolos” desde el Estado para que puedan cumplir su misión histórica: proveer de estabilidad a un sistema amenazado tanto por las incertudumbres económicas globales como por la formulación de proyectos de cambio social más profundos. En ese sentido, el artefacto ideológico de la clase media funciona como factor de legitimación del orden imperante, que sólo requeriría de pequeños retoques a nivel de coordinación de políticas públicas estatales para su reproducción. Toda propuesta que avance más allá de los estrechos marcos del reformismo liberal amenazaría no sólo al sistema en general sino a aquella mayoritaria clase media definida desde su moderación, virtud y esfuerzo individual.
En ese esquema, toda expansión del Estado y contracción del Mercado en el ámbito de derechos (o prestaciones) sociales es codificado como un atentado a la “libertad” de aquella clase media que sólo quiere surgir mediante decisiones individuales. Así, los problemas de desigualdad estructural y extrema acumulación de riquezas -los rasgos más notorios del Chile actual- quedan excluidos del discurso político. En su lugar, mediante el delgado manto protector del Estado, todos aquellos sujetos imbuidos en la virtud mesocrática quedan habilitados para el mejoramiento individual de sus vidas, en línea con los supuestos ideológicos esenciales del neoliberalismo contemporáneo. Rescatar y promover a aquella imaginaria clase media, entonces, busca realizar aquella vieja paradoja del conservadurismo político: hacer popular el privilegio.
Marcelo Casals A.
Historiador, Doctor en historia por la Universidad de Wisconsin - Madison.