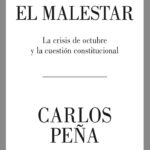Fotos de supermercados en comunas pobres de Chile, completamente vaciados, muestran que la ideología burguesa y su profunda fuerza medial como configuración simbólica del sujeto neoliberal, funcionan como una cadena significante interclasista. Ricos y pobres, todos acaparando por igual. La pulsión por acumular, tan propia del discurso capitalista, tiene sus peaks en estos momentos de asomo del trauma y de la angustia generalizada como ansiedad frente a una catástrofe.
por Claudio Aguayo
Imagen / Sorry, we’re out of stock, Flickr.
En un texto señero para la tradición psicoanalítica, “Más allá del principio del placer”, Freud enunció la existencia de pulsiones destructivas inherentes no sólo a la psyche humana, sino a la propia naturaleza. Aunque el mismo Freud reconoció los límites especulativos de su teoría sobre la pulsión de muerte—sobretodo en lo que respecta a una pulsión, instinto o tendencia de orden biológico—la pandemia en curso nos recuerda el rendimiento teórico del pensamiento freudiano. Freud explica esta tendencia destructiva en los términos de un camino de retorno hacia la vida inanimada, una vida sin vida que representaría la paradoja de una “tendencia hacia la muerte” inscrita en la propia vida. Hoy, más que nunca, esta tendencia se muestra como ordenadora de la existencia misma, recordándonos la vida como lo que es: un continuo miedo a la lesión, la fragmentación, el desmembramiento, las distintas formas parciales que adquiere la muerte. Jorge Alemán, filósofo argentino, ha dado en este sentido en el clavo cuando señala que el virus es “de la dimensión de lo real”. La realidad del virus no está, como de un modo u otro nos quieren hacer ver los adeptos a la biopolítica y sus variantes, en un uso arbitrario y perverso que harían de él los regímenes de gobierno, sino en su fuerza para devolvernos a ese miedo, a esa angustia primordial de la que somos presos cuando constatamos la tenebrosa precariedad de nuestras instituciones.
En este sentido, el virus, como toda dimensión de lo real, como apertura de un nudo traumático, abre más que cierra. Haciendo explotar las certezas y confianzas en la naturaleza humana, nos recuerda esa frase de Lacan según la cual, en el fondo de la teoría freudiana, habría una constatación de la maldad constitutiva del humano. La miseria social de los imperativos cristianos “no matarás”, “amarás a tu prójimo”, consiste en que no son más que mandatos que reafirman al asesino serial y al narcisista. Del lado de la filosofía, el virus también viene a denunciar lo acostumbrados que estábamos al espíritu ético y lo imposible que nos es separarnos de esta figura del mandato y de lo imperativo, del lenguaje de lo inminente y del milagro. Giorgio Agamben, en el centro de un infructífero debate sobre el estatuto de la excepción constitucional en el contexto de la pandemia, nos ha acostumbrado a un llamado continuo al “reino mesiánico”, a una “vida que no puede separarse de su forma” que va a buscar precisamente en comunidades cristianas, incluso monásticas. En la traducción de Wenceslao Roces, la “Fenomenología del espíritu” señala que la filosofía “debe guardarse de ser edificante”. Esta tendencia edificante en el seno del pensamiento constituye una performance que olvida que el sujeto, la soberanía, el estado de excepción, son situaciones y conceptos “débiles”, para utilizar un término de Jacques Lezra. Están asediados siempre por esa dimensión de lo real que hoy vemos aparecer como pandemia. ¿No es acaso edificante la biopolítica, con toda su intrincada especulación—en cualquier caso, erudita—sobre un momento excepcional soberano? Un debate que, personalmente, sostuve hasta el final en mi lectura de Savoranola como antecedente directo de Agamben en la Florencia maquiaveliana. Savonarola, el cura excepcionalista que llama a una vida sin ley, sin forma, a una modificación ética de los usos y las costumbres en una ciudad futura, a-estatal, cuya única condición es su pertenencia al cuerpo sagrado de Cristo. Es a propósito de esta neo-ética que se yergue en contra de la excepción soberana que vengo a reflexionar, en el fondo. Porque este aspecto “teórico” de la crisis no interesa tanto como su aspecto positivo, en el sentido de que evidencia una situación fáctica identificable: la predominancia absoluta de lo que Althusser llamó “interpelación ideológica” como una estructuración escabrosa del sujeto y de su goce, y que hace imposible la transparencia pre-edípica de una neo-ética del cuidado.
La obscenidad del acaparamiento es completamente indiferente a la clase, estamento social, etc., en el que se encuentran inmersos los sujetos. Fotos de supermercados en comunas pobres de Chile, completamente vaciados, muestran que la ideología burguesa y su profunda fuerza medial como configuración simbólica del sujeto neoliberal, funcionan como una cadena significante interclasista. Ricos y pobres, todos acaparando por igual. La pulsión por acumular, tan propia del discurso capitalista, tiene sus peaks en estos momentos de asomo del trauma y de la angustia generalizada como ansiedad frente a una catástrofe. ¿Por qué estos pobres llamados éticos y morales a la solidaridad y al cuidado de los otros pueden, honestamente, tan poco frente al estructuramiento del deseo ideológico como deseo de acumular?, ¿qué pasa en estos momentos con el “contagio” positivo de los buenos sentimientos, la “potencia común” y otras suposiciones que muestran un fondo biologicista mucho peor que la especulación freudiana sobre la pulsión de muerte?, ¿no es sobre ese fondo biologicista que ha surgido, una vez más, el sueño rizomático de un comunismo “viral”? La eventualidad de leer esta crisis como la posibilidad de reconstrucción de una fuerza multitudinaria, desde abajo, que se autoabastece y se autoimpone una ética del cuidado de sí y de los otros, choca con el límite de la pulsión por acumulación que le es propia al sujeto capitalista. ¿Qué habría que oponer a esto?, ¿una nueva ideología que abandone este “principio de crueldad” y abogue por otra apertura hacia lo común? No hay ninguna duda de que ningún comunismo es posible sin este mínimo vital que los viejos anarquistas llamaron “ayuda mutua”. Pero hay una impotencia constitutiva del llamado ético frente al núcleo de nuestra ideología.
Lo que esta crisis puede mostrar son los límites de nuestra propia creencia, y quizás, la dimensión trágica del anticapitalismo que, en su aspecto constructivo, después de la caída de los “socialismos reales” se ha quedado sin proyecto, y sin concepto. Finalmente, como bien muestra Althusser en su libro póstumo “Ser marxista en filosofía” la dictadura del proletariado no era una utopía social, sino un concepto creativo para lidiar con el viejo problema de la transición. Los ciudadanos con “conciencia social” nos tenemos los unos a los otros, pero nos tenemos sin respuesta a un abismo existencial tan brutal como el que sigue en curso. Quizás haya que tener en cuenta, al menos un poco, la recomendación de Slavoj Zizek: mirar a Wuhan, la ciudad donde esta crisis empezó y que concentra un número sin precedentes de portadores del virus. Wuhan, la única ciudad que ha detenido el contagio hasta hoy, puede ser el límite material de todas estas elucubraciones.