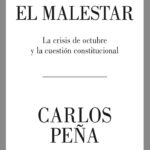“¡Por favor que sea un sueño!” es el deseo falaz de convertir un evento profundamente material en una digresión onírica, de difícil ocurrencia, de improbable repetición—de hacer, por otra parte, como si ahí no hubiese estado con toda su furia material lo que llamamos el “proletariado” chileno. Nos harán creer que esas imágenes son la estética de un deseo onírico. Harán que sea un sueño, para convencernos de la necesidad de un despertar diferente al que se erigió como consigna en esos meses. Pero hay una forma de resistir precisa, que requiere hacer la historia social, política e intelectual de octubre. Para que no nos vendan el cuento de que estábamos, simplemente, soñando.
por Claudio Aguayo Bórquez
Imagen / Protesta, 12 de noviembre 2019, Santiago, Chile. Fotografía de Paulo Slachevsky.
¡Por favor que sea un sueño! Una frase atribuible a las fuerzas que, frente al reventón, la revuelta, como se quiera—no está dicha la última palabra en materia de definiciones—quisieron calmar el “estallido inorgánico” de las masas de octubre para darle una salida parlamentaria/institucional. En efecto, la experiencia corriente del sujeto es pensar que sus “sueños” deben devenir realidad: esos sueños que Freud llama en el Traumdeutung (“La interpretación de los sueños”), “sueños diurnos”, un tipo de actividad anímica ligada al deseo, el devaneo por cosas que queremos, por situaciones anheladas.
Todo sueño es cumplimiento de un deseo para Freud, hasta los más oscuros. Sin embargo, en momentos de altísima angustia, se produce también el sentido inverso: la idea de solicitar a alguna fuerza superior—depositando una confianza secreta en el poder de la psiquis—que nos saque de la realidad y que la muestre como un sueño. Entonces clamamos que haya un sueño del que despertar, que todo vuelva a la normalidad, que la experiencia del sueño recubra el momento traumático que se vive como presente insoportable. En alemán las palabras trauma y sueño comparten una misma raíz etimológica: traum—lo que pareciera confirmar una polémica tesis de Adorno sobre la metafísica residual de la lengua alemana. Ya sea para escapar del trauma o para someternos a él, siempre recurrimos a los sueños, un espacio de vida que no podemos controlar. Conectan con otro lugar—después del sueño, la pantalla, las cortinas que se abren, el corte entre dos espacios—de “retorno de los aparecidos” y de los fantasmas, como decía también Jacques Derrida. Nos traen de vuelta incluso la muerte.
Seguramente uno de los momentos más conmovedores de la obra de Freud se encuentra en la apertura de la última parte de “La interpretación de los sueños”. Un padre exhausto que ha estado junto a su hijo enfermo durante interminables noches, después de verlo fallecer, va al cuarto contiguo y deja la puerta abierta, de tal manera de ver desde su pieza el cuerpo muerto del niño, con las velas encendidas a su alrededor. Después de unas horas de dormir, sueña que el niño está a su lado en la cama, lo toma del brazo y le susurra reprochándole: Padre, ¿acaso no ves que ardo? Se despierta, y percibe que uno de los brazos de su hijo se quema con una vela, mientras el hombre a cargo de lo que ya era un cadáver se había rendido al sueño. La explicación freudiana es que el sueño le ha permitido al padre no sólo olvidar el duelo, sino también ver una vez más a su hijo vivo: despierta, pero el sueño, en una mala pasada quiere mantenerlo ahí, durmiendo, junto a su hijo susurrando todavía. Escena tierna, de candidez infinita, y de inconmensurable dolor.
Lacan se pregunta en su seminario XI por qué este sueño mantiene un lugar privilegiado en la teoría freudiana, por qué si de hecho muestra una tesis probablemente insostenible, a saber, que la imagen del niño en el sueño cumple la función de hacerlo despertar, de hacerlo volver a “lo real”, al fuego despertador—literalmente. Si el sueño, como cree Freud, es siempre realización de un deseo, ¿por qué tendría la necesidad de privarnos de él—de despertarnos al mismo tiempo que vemos reaparecer lo más preciado? La explicación de Lacan es complicada, pero satisfactoria. El padre es despertado porque el deseo de ver a su hijo una vez más vivo en el sueño está mezclado con la culpa, con la culpa propia al nombre del Padre, una culpa indisociable de la paternidad misma. El deseo tiene entonces un núcleo oscuro, hay algo en él que no encaja con el uso común del término. La culpa, en primer lugar, de haber dejado que aconteciera la muerte porque, ¿no lo ha dejado arder en el padecimiento previo de la fiebre, síntoma previo a la muerte del niño? La llama nos encandila porque alcanza lo real, porque al ver lo que deseamos—lo que “soñamos”—sabemos que hay algo ahí que puede incluir una visión atroz como la que Freud relata: acaso no ves que ardo.
Freud, como observa Lacan, evita mostrar este nudo inextricable entre culpa y deseo, el contenido negativo de desear, entre el deseo y la muerte, en definitiva, después de esta parte de su libro. Quizá conmovido por su propia desgracia, o por el miedo a la aparición de fantasmas que, tratándose de hijos—lo digo como padre—la psiquis quiere evitar a toda costa. Pasa en seguida al problema del olvido de los sueños, en donde la serie de conceptos freudianos comienzan a perfilarse de forma sistemática. Este texto, genético en el psicoanálisis, alcanza su madurez por medio de una teoría de la censura como causa del olvido: la resistencia a la memoria del sueño es el deseo de reprimir lo que en él se abre paso. Porque el sueño es una lucha dialéctica entre esta resistencia al núcleo oscuro del deseo y la apertura hacia esa otra escena que es el inconsciente.
Pienso a partir de todo ello en las imágenes de furia que azotaban Santiago en octubre de 2019. En imágenes de un horizonte poblado por las barricadas y un nutrido panorama de consignas abstractas, aunque radicales. Un Santiago de largas rabias de furia material de los barrios obreros. Y en “La interpretación de los sueños”. El centrismo, hijo pródigo del acuerdo del quince de noviembre entre el amplio espectro político chileno, pareció erigir esa noche la frase con la que comienzo esta intermisión: ¡por favor, que (el estallido) sólo sea un sueño! No por nada esta metáfora de la fiebre y del cuerpo quemado de un hijo muerto, en el cuarto contiguo, se relaciona con un padre que representa no otra cosa que la ley, el estado de culpa y de putrefacción anímica frente a una tragedia que quizás pudo evitar. Un padre que desea soñar que todo era un sueño. Al mismo tiempo, su único deseo posible—ver a su hijo vivo—le produce la tortura mental suficiente como para forzarse a estar despierto. Y es que hay algo profundamente herido en esa relación, para siempre. Lo importante, llegado a este punto, es que a un sector de la izquierda chilena le interesa mucho hacer pasar el 2019 por un sueño. Porque el sueño tiene siempre la posibilidad de deshacerse, de volver a escribirse, en el ejercicio metafórico de la vida diurna, de someterse al “trabajo del olvido” que para Freud está en las antípodas del “trabajo del sueño”.
La historia de 2019, sin embargo, parece aludir a una dimensión traumática de la política chilena que no cesamos de reconvertir en memoria, pero en una formulación universalista de la memoria ligada a los derechos humanos, como ya se hizo en los gobiernos de la concertación: la obsesión institucional con la memoria escondía la irresponsabilidad material con la lucha de clases, y especialmente con las víctimas de una dictadura liberal, burguesa y reaccionaria. Y está bien: 1973/2019 son fechas que ayudan a recordar la frágil disposición de los cuerpos frente a la violencia del estado. Sin embargo, hay otra memoria traumática que se evita y se deshace, todavía visible: la memoria de la lucha de clases. Nótese que la diferencia entre dos libros aparecidos casi al mismo tiempo a finales de los años 80’, “The Sublime Object of Ideology” (Zizek) y “Hegemony and Socialist Strategy” (Laclau y Mouffe) es que mientras uno mostraba que el núcleo traumático de lo social seguía siendo la lucha de clases—y que toda política democrático-institucional se construía inevitablemente para conjurarla, para suturarla—el otro intentaba convertirla en una posibilidad más dentro de otras muchas de conflicto social. No quiero optar por alguna de las dos opciones, pero vale la pena recordar los derroteros de la tesis de Laclau: el achatamiento de lo social en las “cadenas de equivalencias” y en las series de demandas, no fue suficiente. Ni siquiera en los trabajos posteriores de Laclau. Una tesis que no duró porque el término que se conjura (“lucha de clases”) no es la irrupción de una clase de overoles y cascos contra otra de magnates.
Convertir el 2019 en un sueño permitiría quizás una relación atenuada con ese momento traumático. Una relación más light con un momento en el que simplemente, estábamos soñando—“gracias a dios, fue un sueño”. Mostrar que lo que vivimos, lo vivimos como una catarsis colectiva o, como dicen los nuevos psicólogos de masas de la derecha chilena, como irrupción del dios silencioso, como figuración ritual y adolescente. Sin embargo, es necesario un paso analítico más, como el que dio Lacan respecto al sueño freudiano, para mostrar el carácter terriblemente real de ese año, de los elementos que lo desencadenaron, de las aperturas que ofreció, de las puertas que no pudo cerrar. “¡Por favor que sea un sueño!” es el deseo falaz de convertir un evento profundamente material en una digresión onírica, de difícil ocurrencia, de improbable repetición—de hacer, por otra parte, como si ahí no hubiese estado con toda su furia material lo que llamamos el “proletariado” chileno. Nos harán creer que esas imágenes son la estética de un deseo onírico. Harán que sea un sueño, para convencernos de la necesidad de un despertar diferente al que se erigió como consigna en esos meses. Pero hay una forma de resistir precisa, que requiere hacer la historia social, política e intelectual de octubre. Para que no nos vendan el cuento de que estábamos, simplemente, soñando. Tal como el freudismo fue capaz de deshacer una teoría metafísica, religiosa y mística de los sueños—como retornos del más allá, interrupciones de la conciencia—devolviéndolos a un análisis material del sujeto y de la ideología, tal como Freud tuvo el desgarro de llamarle a esa interpretación conceptual ciencia, debemos deshacer el “halo de misterio”, el tipo de fetichismo en el que se convierte octubre una vez apaciguado en cierta somnolencia. Quizás es la lucha de clases la que le está tomando el brazo a la izquierda: acaso no ves que ardo.