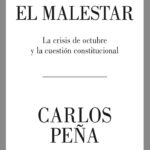La aparición de un vector contra-institucional en la política chilena en las últimas elecciones de mayo tiene que ver, y esto me parece central aclararlo de entrada, no con un rechazo que pertenezca a esas pulsiones fascistas del odio a los políticos y al comunismo en nombre de una jerarquía diferente, más originaria e iluminada—o, en otros términos: no es una forma de pinochetismo. El ingreso masivo de “La lista del pueblo” y de otras candidaturas independientes a la Convención Constitucional parece continuar, contrario al espíritu del orden y de la patria anidado en sueños fascistas como el de Vásquez de Mella, una forma de irrupción de las masas en la política institucional que comenzó en octubre de 2019 y se vio confirmada con el plebiscito de octubre de 2020.
por Claudio Aguayo Bórquez
Imagen / Marcha de los discapacitados, 3 de diciembre 2019, Paulo Slachevsky en Flickr. Fuente.
En 1914, el pensador católico y conservador español Vásquez de Mella—admirado en Chile por parte importante de los teóricos del régimen militar, incluyendo a Jaime Guzmán—mediante el relato de uno de sus sueños, comentó respecto a la democracia que era “una mentira, una enorme superstición” y que a la democracia parlamentaria “individualista, colectiva, inorgánica, plebiscitaria, representativa por delegación” había que oponerle una democracia orgánica basada en las clases sociales, en los organismos intermedios de organización de la sociedad y en las jerarquías naturales de la patria. Lo característico del pensamiento corporativista que dominó España—y gran parte del ideario de la derecha chilena—durante la primera mitad del siglo XX es su constante descalificación de la democracia representativa y especialmente del parlamento. Eso si, esta descalificación se desarrolla en nombre de un ideario social jerárquico y proto-fascista: la monarquía, el “reino de Dios”, la “sociedad como cuerpo de Cristo”, etc. Esta descalificación de la política democrática liberal, burguesa y parlamentaria se desarrolla enganchada, en América Latina, a una profusa literatura sobre las “patologías políticas”: los parlamentos y la política aparecen interpretados como enfermedades del alma. Alcides Arguedas, pensador boliviano que no dudó en citar a Hitler en uno de sus libros más importantes, caracteriza al parlamento y a “los políticos” por su tendencia a la neurastenia, a la “onomatomanía”, la verbosidad: una “psicología del diputado” tendiente a dejarse aplaudir por las turbas y las masas histéricas, descontroladas. En Chile también, bastante entrada la dictadura, Pinochet no dudaba en aludir a los “policastros”, la “politiquería”, y los personeros del régimen militar dividían claramente la sociedad entre un orden jerárquico, que empezaba con Pinochet y terminaba con los rotos, y unos “señores políticos” imbuidos en problemas irrisorios, irreales. En cierta medida, el rasgo esencial de cierta pulsión fascista en la política global—sobretodo hispánica—ha sido el enganche de este sentimiento antiparlamentario con un odio feroz hacia el comunismo: los “policastros” y los “comunistas” serían los peores enemigos de la nación.
La aparición de un vector contra-institucional en la política chilena en las últimas elecciones de mayo tiene que ver, y esto me parece central aclararlo de entrada, no con un rechazo que pertenezca a esas pulsiones fascistas del odio a los políticos y al comunismo en nombre de una jerarquía diferente, más originaria e iluminada—o, en otros términos: no es una forma de pinochetismo. El ingreso masivo de “La lista del pueblo” y de otras candidaturas independientes a la Convención Constitucional parece continuar, contrario al espíritu del orden y de la patria anidado en sueños fascistas como el de Vásquez de Mella, una forma de irrupción de las masas en la política institucional que comenzó en octubre de 2019 y se vio confirmada con el plebiscito de octubre de 2020.
La principal motivación que tengo para iniciar una intervención sobre el problema del “independentismo” en política y el sentimiento anti-parlamentario, es la necesidad de reconocer que, lejos de ser la forma pura de una conciencia de los explotados, la “psicología de masas” que está detrás el fenómeno o vector anti-institucional no está exento de riesgos que es necesario medir y analizar. Mi perspectiva es la de la historia de las ideas, por ahora, trayendo a colación el pensamiento fascista respecto a los tres factores en juego: el antiparlamentarismo/antidemocratismo, la irrupción de masas y el comunismo como posibilidad, horizonte y toma de posición política, pero bien podría ser un ejercicio psicoanalítico—como el de Freud en 1921—o sociológico. El hecho de que el surgimiento y aparición política de este vector contra-institucional se da aparejado de un fortalecimiento de la izquierda, y en particular, del Partido Comunista—la organización más defenestrada y odiada por la derecha chilena durante las últimas cinco décadas—en el plano no sólo electoral, sino también estratégico, impide por ahora reducir todo a un asunto de “odio a la política” u “odio a la democracia”. Sin embargo, y aquí está la flexibilidad principal que quiero enfatizar, las revoluciones políticas no acontecen con ninguna prognosis, ningún diagnóstico, y ningún plan acabado sobre la sociedad futura. Subsisten más bien en el horizonte de una indecibildad radical y un vértigo que es existencial: por eso la fórmula utilizada por Lenin y Trotsky para describir 1917 resulta todavía adecuada, “los de abajo ya no pueden” seguir viviendo como antes. O, en palabras de Trotksy “el orden establecido se hace insoportable para las masas, éstas rompen las barreras que las separan de la palestra política y derriban a sus representantes tradicionales”. El momento en que insoportabilidad del orden establecido no trae aparejada necesariamente algún tipo de positividad, una solución para la trabazón estratégica que nos propone. Más bien es lo que Walter Benjamin llamó “instante de peligro”. Todas las posibilidades y soluciones están en juego.
Bien podría colarse una psicología de masas fascistoide en el actual momento político chileno. Téngase en cuenta, al respecto, el análisis de Ernesto Laclau del momento fascista europeo: lo que permitió el surgimiento de la alternativa totalitaria de derechas fue el desarrollo de una hegemonía sobre los significantes e “interpelaciones ideológicas” nacionales y populares que estaban ahí como formas de simbolización, como narrativas populares de un descontento incontable para las encuestas y la tecnocracia estadística de la política tradicional—en leninista: de una insoportabilidad de las condiciones de explotación y opresión del régimen burgués. Si la revuelta de 2019 hizo estallar en mil pedazos el sentido común neoliberal, la elección de mayo demostró el resquebrajamiento del régimen institucional y la necesidad de su superación. Sin embargo, sería un buen ejercicio analizar los términos en los que este resquebrajamiento va tomando forma, va consolidando un discurso que, sin ser oficial, se instala en el sentido común popular como “buen sentido” y termina condensando—“cuajando” decía Althusser—como ideología. Es evidente que la crítica a la burocratización es profunda e irreversible. Si el PC, por ejemplo, pudo obtener una votación tan exitosa e inédita desde el fin de la dictadura, es porque renunció al espíritu burocrático “nuevamayorista” de los últimos años, y comenzó a mostrarse como el partido obrero que mantiene una combatividad de masas al mismo tiempo que disputa los mecanismos del poder burgués parlamentario, municipal y ejecutivo.
La burocracia se ha vuelto, empero, el enemigo principal—y puede que, como dice el dicho, devenga el árbol que no deja ver el bosque. Porque, pese a lo que diga una aristocracia intelectualista pasada de moda y derechizante, las clases populares si piensan con conceptos: el de “clase política” es uno de ellos. Este concepto, heredado de Caetano Mosca y el análisis sociológico de las elites, hace aparecer la burocracia como un fenómeno desincorporado: la “clase política” es un cuerpo de personeros, representantes, partidos políticos, que existen por fuera de la lucha de clases o por sobre ella. Esta dimensión burocrática del poder, desde luego, tiene algo de realidad—ya lo señaló Marx en su “Crítica de la filosofía del estado de Hegel”. Sin embargo, la existencia política misma de la burocracia está inscrita en la lucha de clases. El estado y la lucha de clases no pueden ser situados, ni analítica ni teóricamente, en lugares diferenciados: existe un atravesamiento de la burocracia por los conflictos de clase. La perspectiva según la cual la “clase política” actúa según intereses propios y la idea sociologicista según la cual toda sociedad tiene una “burocracia” propia, pertenecen al mismo horizonte de denegación de la lucha de clases como el torrente material por el que circulan los deseos, la ideología y el orden simbólico.
Como forma política, el “populismo”—según fue analizado por Laclau—es efectivamente posible cuando existe una apropiación de los significantes que circulan entre las masas, ya sea mediante la poderosa herramienta de la propaganda, la irrupción movilizatoria o el surgimiento de un elemento de cohesión catalizadora, sea un partido o un “líder carismático”. Sin embargo, una característica fundamental del populismo es su inmersión relativa en la lógica amigo/enemigo. La operación consistente en identificar a la “clase política” con los enemigos del pueblo, convierte de hecho el cansancio y el cabreo de masas con la burocracia en un objetivo político poco concreto—por su ausencia de perspectiva de clase—hace que los independientes devengan fetiche electoral, y hace desaparecer—no sabemos con qué consecuencias—el factor que irrumpió el 2019 con toda su violencia social anticapitalista: la lucha de clases. En ese camino, también, introduce una indeterminación programática y la transformación del debate político en una discusión estéril sobre las mejores formas de representación y el “fin de los partidos políticos”. El “que se vayan todos”, ¿puede convertirse en un reemplazo de los todos por unos otros que ahora sí serían portadores de la pureza de objetivos e intenciones?, ¿la desaparición de los partidos no dejaría precisamente a otros “partidos” al mando de la sociedad: el ejército, las corporaciones, las empresas, la jerarquía fascistoide sobre la que descansa el núcleo de Chile? Cuando la Unión Soviética experimentó sus primeras desviaciones autoritarias, Rosa Luxemburgo llamó a entender “el aparato de las libertades democráticas básicas del pueblo” no como la mera reproducción formal de la democracia burguesa, sino como una condición ganada por las luchas populares. Es la dialéctica de la lucha de clases, que coordina la coexistencia compleja de estas libertades democráticas con la irrupción de las masas y la lucha por el fin del capitalismo, la que debería ayudarnos a entender este y otros problemas. Como dijo Daniel Jadue en una entrevista reciente: ya no se puede tratar de repetir, ya sea desde la ultraizquierda o desde la ultraderecha, las fórmulas del populismo clásico con las que Laclau se sintió tan fascinado. Se trata ahora de pensar en acabar con el modo de producción.